El corte correcto
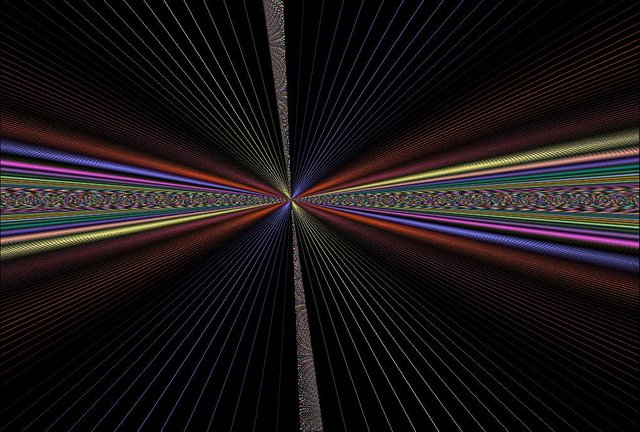
El corte correcto
Por aquellos años el Arquitecto tenía por costumbre ir a la carnicería de la familia a escoger el mandado para después pedir que se lo enviaran a su casa. Yo le visitaba diario poco antes del mediodía, llegaba en bicicleta a entregarle su compra. La dinámica era siempre la misma. El cliente examinaba el exiguo contenido de las bolsas, que por muchas llegaban a dos. Después las pasaba a la casa siempre con agradecimientos de por medio, pero nunca una propina. Así pues, no hubo repartidor que le quisiera atender. “No vale el esfuerzo porque no vale la entrega” decían, y no había manera de hacerles cambiar de opinión. Mi papá tuvo que recurrir a mí en definitiva, me pidió que atendiera y entregase los pequeños pedidos del Arquitecto.
-No es un cliente grande, pero sí uno de muchos años-, consignó como motivo principal. Yo intuí que el fondo de su argumento no lo motivaba una lógica de comercio, más parecía movido por la nostalgia; pero le conozco, lo que experimentó fue pura conmiseración. No me gustaba hacer de repartidor y menos para alguien tan quisquilloso. Con frecuencia se quejaba del maltrato que recibía su mercancía. En alguna ocasión me devolvió unos pimientos.
-Estos no fueron los que escogí- dijo mientras se llevaba uno a su más que prominente nariz. Inspiró como si escudriñase el alma del vegetal para después reiterar, -no son los mismos-. Le confesé entonces que por error habíamos vendido los suyos, por lo que yo personalmente había seleccionado los mejores de toda la existencia para hacer el intercambio.
-Te felicito, hiciste una buena elección pero no me convencen. La fruta que me trajiste no ha alcanzado el grado de madurez que tenían los otros pimientos, aquellos estaban en su punto-, aseveró al tiempo que depositaba los pimientos en el canasto de la bicicleta.
-Los pimientos son verduras, no frutas- le corregí.
Escuchó sin dar crédito. Se arriscó el extravagante alacrán que tenía por mostacho y me descargó una mirada iracunda. Cerró el cancel y entró a su casa. Sin despedirse. Le tuve que descontar los pimientos de la nota.
A los días intenté cobrarle su grosera conducta. Movido por la malicia, cambié algunas de las piezas del mandado por otras idénticas, a mi juicio. Cuando le entregué la bolsa la examinó; sacó dos de las seis guayabas, una de las tres zanahorias y tres de los ocho jitomates de que constaba el pedido. Acertó todos los cambios.
–Me voy a quedar con los jitomates- dijo mientras acariciaba con su enorme nariz uno de ellos. -Tengan más cuidado a la hora de embolsar mi pedido- me sugirió de manera educada. No puedo negar que quedé un tanto confundido. No volví a hacer más cambios y empecé a dar un mejor trato a sus encargos. Valía el esfuerzo porque el cliente hacía valer la entrega.
Con el tiempo trabamos una somera relación en la que, por extraño que pudiera parecer, el Arquitecto rebasó en confianza. En consecuencia entablamos una amistad entrañable, al menos para mí. Sucedió un mediodía. Pensé que llevaba tarde el pedido cuando le vi esperándome en la entrada. Me recibió con una amplia sonrisa, no recordaba haberle visto sonreír. Supuse entonces que por fin vería retribuido el esfuerzo ante el esmero prodigado. El Arquitecto no era tacaño, pero su pensamiento aristocrático y el contundente hecho de vivir muy ajustado le permitían sortear el trance sin remordimientos; por primera vez le vi sonreír mas una propina, nunca.
-Pasa, pasa por favor- me pidió mientras abría la verja, no me recibió el paquete. –Quiero que pruebes algo-, sin mayor explicación me dio la espalda para que le siguiera. Nunca había entrado a su casa, mi sorpresa fue mayúscula. Tenía frente a mí por un lado, una biblioteca intercalada entre un jardín de diversas hierbas aromáticas; por el otro, una cocina con tintes de laboratorio. Justo en medio estaba la isla. Señaló un asiento.
-¿Te ha dicho tu papá algo de mí?- preguntó desde la despensa, hurgaba entre decenas de frascos que contenían polvos, especias y semillas.
-Que usted es cliente desde hace muchos años- contesté. Había tres refrigeradores, de uno sacó fruta picada; de otro un ladrillo blanco, azúcar, supe después.
-Los Manríquez- subrayó solemne; el Arquitecto le daba mucha importancia a los apellidos. -Tu padre le entregaba personalmente la carne a mi abuelo-. El riguroso orden en que estaban dispuestos los diversos arreos maximizaba el espacio. Además de cuatro hornos, varios fogones y una pequeña bodega para trastos a un lado del fregador, había también un área con variadas botellas y vitroleros de donde apartó un bidón con alcohol.
-¿Arquitecto, es usted cocinero, chef?
-No, en ese caso sería gastrónomo-. Puso a calentar agua sobre un nutrido fogón. En otra cazuela bañó la azúcar con abundante alcohol y le prendió fuego. –Soy catador de alimentos. Un tiempo fui sumiller y he trabajado para la industria, pero lo mío son los concursos gastronómicos-. Intercambió la olla del agua sobre el fogón por la del azúcar flameada; añadió al agua reverberante algunas hierbas y enseguida vertió la infusión sobre el caramelo que se había formado. Batió la mezcla para por último añadirle frutas y semillas picadas. Tapó el recipiente y apagó el fuego. –Sin modestia te lo digo, soy el mejor juez de la ciudad- aseguró arriscándose el bigote. Sirvió dos pequeños jarros de barro con el menjurje y me ofreció uno.
-El primer paso es el más importante. Atrapar el alma del preparado. La estructura de la casa, del edificio, de la catedral; este ponche es humilde, como esta vivienda, huélelo-, llevó el jarro a la enorme aleta que tenía por nariz para merodear sus contornos. Le imité. El vapor se sentía ligero y penetraba hasta la frente llevando un olor dulzón y el aroma de las hierbas para enseguida dar paso a un fuerte y romo, matizado por el agua caliente, olor a alcohol.
–El segundo paso es rotundo. El sabor debe integrarse con el aroma, el revestimiento debe coincidir con el esqueleto. Prueba un poco reteniendo el líquido entre la lengua y el blando del paladar. Percibe la comunión entre el olfato y el gusto. Por último quedaría conocer los rincones del alimento, pasear por todo el edificio. Muele y dispersa el bolo, deglútelo lentamente-. En cuanto di el pequeño trago omití la técnica, el agridulce me hizo saliva y al masticar las semillas y la fruta se complementó una sensación de singular placer. El brebaje le había quedado delicioso.
-¡Salud!- deseó el Arquitecto, levantó su jarro e hizo lo propio. Fue a su dormitorio y regresó con una hoja membretada por la Asociación Local Gastronómica, me la mostró y la leyó. Le escuché mientras degustaba un trago de proporciones más sensibles. Según entendí, había sido nombrado Juez Principal de un evento que se realizaría por aquellos días. Me fue más fácil comprender la causa de sus alegrías que desentrañar el pequeño bosque de sabores que contenía el jarrito.
-¿Hacía mucho que no recibía un nombramiento?
-Después de dos años han tenido que reconocer mi talento.
-¡Digamos salud! -sugerí y terminé el trago deseando el siguiente, - ¿Entonces, ya tiene muchos años de juez? - le pregunté sólo para alargar la plática. Sirvió dos jarros más antes de contestar mi pregunta, lo hizo de manera extensa. Durante toda la tarde platicamos sobre sus más de treinta años de actividad en el medio gastronómico. Pasadas las horas coincidió que la olla del preparado se vació, al Arquitecto le dio sueño y yo me sentía borracho. Dimos por terminado el encuentro, le encargué la bicicleta, le dije que pasaría por ella al día siguiente.
-Ha sido muy agradable tu compañía, es fácil entrar en confianza contigo. La charla se ha prolongado tanto que ya casi te vas y todavía no te digo el motivo principal del convite-, le escuché expectante al no saber con certeza a qué se refería. –Te quiero proponer que me acompañes al concurso, tengo derecho a un pase de acompañante; no me respondas ahora, piénsalo. Puede ser para ti una experiencia enriquecedora-. Le agradecí su amabilidad, los tragos y la invitación, sin confirmarla, como me lo había pedido. Cuando llegué a casa mi papá estaba molesto porque me había desaparecido del trabajo, mi mamá porque no había ido a la escuela. La bicicleta la recogió un empleado. En los días posteriores el trato entre ambos fue el acostumbrado, hasta que llegó la visita del viernes, última de la semana.
-¿Qué has pensado?- me preguntó después de revisar el pedido. La pregunta, bastante vaga, me puso a reflexionar. -¿Me vas a acompañar o no?- añadió. Caí en cuenta entonces y no tuve una respuesta de momento. Aprovechó mi indefinición para ser claro, me comentó que su intención era presentarme como su asistente. En la Asociación Local rondaba el infundio de que sus cualidades mermaban en el ramo de los cárnicos. Me aseguró que al hacerse acompañar por uno de los herederos de la mejor carnicería del oriente de la ciudad ayudaría a diluir esa falsa percepción. El evento sería el domingo por la tarde. Como no tenía otra cosa qué hacer acepté la invitación.
-Excelente- balbuceó el Arquitecto. -Te espero a las cuatro de la tarde ¡Ah!, otra cosa, ¿En qué nos vamos a ir? -me sorprendió tanto la pregunta como el tono de complicidad con que la acentuó.
-¿En taxi?- le contesté queriendo adivinar.
-No, no. No les puedo dar ese gusto en mi regreso. Pensé que tenías carro- dijo con desilusión.
-Mi mamá tiene dos, nunca me ha negado uno- le comenté y afloró en él una sonrisa. Se despidió felicitándome por mi decisión y de paso mandó algunas señales de cómo debía ir vestido.
Con el objeto de aclarar un poco en qué me había metido le hice saber a mi papá que acompañaría al Arquitecto, en calidad de asistente. Soltó una carcajada para después comentarme que le daba gusto por nuestro cliente. Tuvimos a continuación una larga charla en la que me puso al tanto del trasfondo de las competencias, así como de quién era a su juicio el Arquitecto Abelardo Manríquez. Cruzamos información y estuve de acuerdo en todo con mi padre, menos en que estuviese chiflado. Yo le tenía más bien por un romántico idealista.
El domingo llegué puntual a la cita, parecía no estar en casa. Después de algunos minutos hice un último llamado en la verja, que debió ser fuerte porque entonces asomó la cabeza por la ventana. Salió a recibirme lento, apagado. Tosió un par de veces antes de estornudar. Guardó el pañuelo para enseguida abrir el cancel.
-¿Está enfermo, ya fue al doctor?- le pregunté alarmado, sin saludo previo.
-Anoche empecé con malestar, pensé que pasaría pronto pero cada vez me siento peor. Ya probé con sauco, equinacea, limón, piña, naranja y más, pero este catarro no cede-, sus palabras confirmaron mis suposiciones. A mi entender no se había medicado todavía. De no haber hablado con mi papá quizá le hubiese deseado que cuidase mucho para enseguida despedirme, pero el evento era de veras importante. Debía presentarse como fuese aunque no pudiese trabajar. Con triste resignación estuvo de acuerdo conmigo. Sin explicación alguna le pedí que esperara mi regreso y salí apresurado rumbo a la farmacia. Compré el coctel para estibador de madrugada en invierno.
De vuelta le encontré en su recamara, tendido en cama. Serví agua del jarrón sobre el buró. Al principio se negó. No tomaba medicina de patente. No cedió ante mi agresiva incredulidad, pero sí a mi indiferencia.
-Arquitecto, la medicina no es una garantía de solución, es sólo una posibilidad, una opción, quizá la única para usted. Se lo repito, para usted, a mí no me queda más que desearle buenas tardes y una pronta recuperación.
Pensaba en si sería prudente dejarle solo y marcarle por la noche cuando me pidió el agua. Sin preguntar lo que ingeriría engulló un par de analgésicos, después antigripales, luego la mitad del jarabe. El aplicador nasal lo rechazó al principio. El cambio no fue repentino, pero sí evidente a los pocos minutos. Paró de moquear y toser, pero le empezó una taquicardia y enseguida entró en un estado de trágica euforia. Armó un monólogo cargado de rabia y dolor incomprensible para mí, pero preocupante. No me sorprendió tanto que se duchase, como que me dijese al salir del baño que tenía sueño. Estuve tentado a darle otro par de pastillas pero mejor fui a la cocina a preparar café. Cuando volví con la bebida el Arquitecto estaba casi listo.
No diría que se vistió para la ocasión, así lucía del diario, con la excepción de llevar su vestimenta al grado de la impecabilidad. Ni por poco una arruga y todas las líneas bien marcadas, sumado esto a una pulcritud evidente mas no jactanciosa, sin una sola gota de perfume. Su sombrero de fieltro gris impoluto hacía juego con el saco del mismo color y los tirantes arena. El pantalón negro mate igual que la corbata de moño, contrastaban con el reluciente negro de su estilizado bigote y del grueso bastón de madera barnizada. Con el pañuelo limpió un monóculo más elegante que el que acostumbraba usar. Consultó su reloj de bolsillo y tanteó el café para después tomarlo de un trago.
-Debemos irnos.
El trayecto lo hicimos en silencio. Yo le miraba por el retrovisor sin saber bien si se hallaba preocupado, meditabundo o embotado por el efecto del medicamento. Después, en una de nuestras últimas charlas, me diría que durante el camino había tomado una de las decisiones más difíciles de su vida, además me dijo, y con sinceridad, que nunca sabría si había sido la correcta. El servicio recogió el vehículo a nuestra llegada.
-¿Cómo se siente Arquitecto?- le pregunté mientras nos aliñábamos para entrar al evento.
-Mal, pero eso no es importante. ¿Cómo me veo? - No esperaba un cumplido sino una respuesta objetiva.
-Se le ve la mirada cansada, pero mucho mejor que cuando llegué por usted.
Entramos al salón. Fuimos directo a la mesa de registro donde mostró su nombramiento. Le entregaron un paquete con papelería y extendieron mi acreditación. De entrada, me pareció un gesto de entereza el que el Arquitecto decidiera trabajar a pesar de su estado de salud. Conforme se desarrolló el evento entendí que entre ambos se construía al mismo tiempo un vínculo confidencial.
Hicimos un recorrido previo por la cocina, después el Arquitecto se fue a sentar a la mesa principal. Yo tenía reservado un asiento en la mesa de invitados especiales. Desde ahí pude ver algunas caras conocidas. Tal y como mi padre había dicho, era fácil distinguir los diversos grupos a los que regularmente convocaba una competencia. Sin embargo, algunos de mis propios compañeros de mesa desentonaban. Treintones que se comportaban como mis compañeros de escuela, aunque tomaban cuatro veces más vino. Terminada una primera ronda de degustaciones el Arquitecto me llamó para pasarme los resultados, me pidió que ocasionalmente paseara frente a los platillos cotejando resultados. Cuando volví a la mesa uno de los treintones me ofreció un vaso de Tequila. Le aseguré que era abstemio. Me miró con desilusión para después soltarme un breve pero profético monólogo que remató con lisonjera alusión. “De las pocas personas que me han interesado esta tarde, tu maestro es el de mayor importancia. Dile que me llamé”. Me extendió un plástico rotulado mayormente en inglés. No volvió a cruzar conmigo palabra hasta terminar el evento. Al retirarse de la mesa se despidió estrechando mi mano; enseguida fue directo con el Arquitecto para hacer lo propio llenándole de elogios, sus acompañantes hicieron lo mismo. El organizador y un par de personas más los acompañaron hasta el lujoso Jaguar que esperaba en la salida.
Después de la tercera ronda de degustaciones noté algo raro. Las calificaciones se repartían en una media entre los distintos participantes, no había quien fuese el mejor en dos platillos. En la cuarta ronda lo comprendí, el Arquitecto estaba calificando de oídas. La enfermedad tanto como los medicamentos le tenían comprometidos los sentidos. Sin embargo, fue un deleite verle degustar cada platillo, hacer uso del monóculo como si estuviese examinando una joya, utilizar la nariz, que no le servía de nada, como directora de la ceremonia; cortaba la carne o escudriñaba las pastas con finura de cirujano. Quien le conocía dijo que estaba exagerando su estilo; quien no, se fascinó con su barroquismo. Quizá el momento culminante fue en la última ronda de degustaciones. Rompió el protocolo al llamarme a su lado y hacerme coparticipe.
-Siento que me va a gotear la nariz- me dijo en forma muy discreta alarmado.
-¿Usó el inhalador?
-Sí.
El público se mantenía expectante.
-Necesita otra aplicación.
-Imposible.
Dio un par de pasos a un costado e hizo una caravana ofreciendo disculpas a los asistentes. Saco su pañuelo y lo llevó a su nariz como para limpiarla y erradicar cualquier molécula que contaminase el sabor que habría de probar. Dobló el pañuelo para que no se viese húmedo. Se acercó a mí de nuevo y me susurró al oído. “Este es el equipo que debe ganar”, paseó la nariz sobre el plato para después continuar con su rito. Degustó y volvió al susurro. “Cómete un pedacito, después como si cayeras en cuenta mueves tu cabeza de arriba abajo y te retiras”. Regresé a la mesa entre murmullos de los asistentes, algún conocido a metros me solicitaba explicaciones gesticulando, hice como que no lo vi.
Se degustaron un par de platillos más y se dio paso al cómputo. La tensión de los organizadores y competidores cesó cuando comprobaron que el Arquitecto no había nadado contracorriente, repartió el pastel en las porciones acostumbradas. El Arquitecto solo recibió felicitaciones de aquellos que no vivían propiamente de la industria. Los organizadores, y hasta los competidores, lo habían convocado contra su voluntad por órdenes de sus superiores federados, como parte de la estrategia de captar talentos para lo que se vendría, una andanada de competencias gastronómicas televisadas, que como me lo subrayó mi compañero de mesa, gozarían de una aceptación masiva importante.
La planilla a la que se unió le hizo famoso y le tenía bien económicamente, sin embargo, también he de decir que le vi hacer algunos ridículos obligado por un guion. Su repentina muerte, crueldad aparte, fue en el mejor momento. Vivía una de las crestas de fama que solía sortear cuando su corazón se detuvo de forma fulminante; quizá algo intuía y por eso evitaba en lo posible los cárnicos. Como la mayoría de los televidentes yo tampoco podría creerlo. Por años vigoroso y arrebatado, a veces exquisito hasta el capricho, también juicioso y analítico, el Arquitecto se había colado entre los televidentes como un familiar más, que se quiere, se odia, o se añora. Aún le rinden homenajes y ni quién reclame los derechos de imagen. Es un ícono popular. Yo mismo empaco una línea de carnes de marca “El corte correcto” con una plantilla que emula la figura de su rostro, sobresalen del sombrero, el monóculo y el arriscado bigote, debajo del moño, el colofón, “El del Arquitecto”.
Los meses posteriores a la competencia le visitaba no solo del diario, con la entrega del mandado, también algunas tardes o noches. Siempre bien recibido, charlábamos por horas de temas varios y me tenía al tanto del giro que empezaba a tomar su vida. Antes de irse a vivir a la capital me comentó con sorna que una de las condiciones indispensables que le plantearon para poder iniciar cualquier negociación, pasaba por que debía ser contratado sólo él, sin asistente. Afloró entre ambos la sonrisa cómplice.